 VOLVER A LOS ARTÍCULOS
VOLVER A LOS ARTÍCULOS
 Edmund Husserl, considerado el padre de la Fenomenología.
Edmund Husserl, considerado el padre de la Fenomenología.
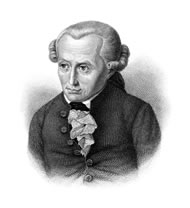 Immanuel Kant ya había utilizado la palabra Fenomenología solo que su sentido no era el mismo que en la actualidad.
Immanuel Kant ya había utilizado la palabra Fenomenología solo que su sentido no era el mismo que en la actualidad.
 El concepto de intersubjetividad contribuiría al desarrollo de una disciplina esencial para entender los diferentes niveles de percepción: la sociología.
El concepto de intersubjetividad contribuiría al desarrollo de una disciplina esencial para entender los diferentes niveles de percepción: la sociología.
 Retrato del joven Martin Heidegger, quien más impulsó la difusión de la fenomenología aunque con algunas variantes con respecto a Edmund Husserl.
Retrato del joven Martin Heidegger, quien más impulsó la difusión de la fenomenología aunque con algunas variantes con respecto a Edmund Husserl.
 El filósofo José Ortega y Gasset fue quien difundió la fenomenología en lengua castellana y la daría a conocer en América cuando sus discípulos escaparan a causa de la Guerra Civil española.
El filósofo José Ortega y Gasset fue quien difundió la fenomenología en lengua castellana y la daría a conocer en América cuando sus discípulos escaparan a causa de la Guerra Civil española.
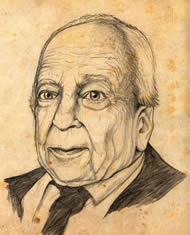 Retrato realizado por Oto Vega Ponce de Hans-
Georg Gadamer, filósofo alemán especialmente
conocido por su obra Verdad y método y
por su renovación de la Hermenéutica.
Algunos lo consideran uno de los herederos
contemporáneos de la fenomenología.
Retrato realizado por Oto Vega Ponce de Hans-
Georg Gadamer, filósofo alemán especialmente
conocido por su obra Verdad y método y
por su renovación de la Hermenéutica.
Algunos lo consideran uno de los herederos
contemporáneos de la fenomenología.
Vivimos en una era en la que se confunde la tecnología con la ciencia. Si bien se complementan y se nutren mutuamente, el conocimiento no puede pensarse desde ellas. En este artículo abordaremos las cuestiones filosóficas en torno al conocimiento y veremos por qué es que ciencia y tecnología no son, ni pueden ser, sinónimos: la fenomenología recoge el guante...
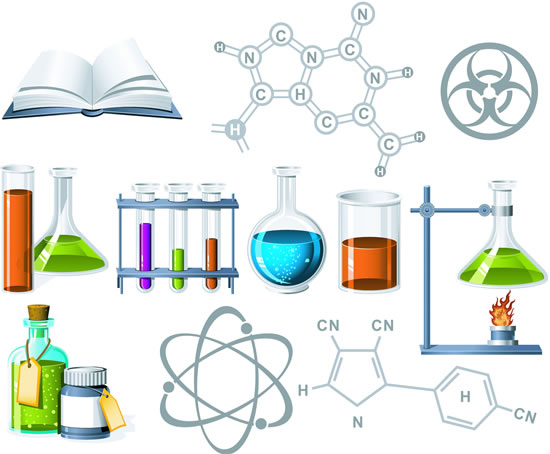
El Positivismo dejaría a un lado las grandes
preguntas filosóficas para abocarse a los
resultados de las pruebas empíricas.
El término “fenomenología” ya había sido utilizado por Kant, Fichte y Hegel. Sin embargo, el sentido con el que se lo conoce actualmente, aparece por primera vez de la mano de Franz Brentano quien pretendía refutar al psicologismo, positivista en esencia pues abordaba una psicología totalmente empírica. Brentano desarrolla la psicología descriptiva o fenomenológica porque entendía que el materialismo no ayudaba a entender cuestiones como el conocimiento o el amor a valores no percibidos por los sentidos. Este tipo de pensamiento anclado en las vivencias más allá de los experimentos llevaría a Edmund Husserl al desarrollo de la fenomenología.
NI TOTALMENTE EMPÍRICOS, NI TOTALMENTE IDEALISTAS
La fenomenología pretende la comprensión desde la vida de la conciencia: algo cercano a la mayéutica de Sócrates. Algunos la tomaron como un nuevo idealismo, o la consideraron como un racionalismo ajeno a la vida. Lo cierto es, que la fenomenología abrió un camino que influyó en varias ramas del pensamiento provocando el surgimiento de nuevas corrientes. Es un hecho, además, que es una alternativa tanto ante el positivismo cientificista como al escepticismo del discurso posmoderno.
Esto significaba que el científico no podría llegar a un conocimiento de “la cosa misma” (el fenómeno) ya que, para ello, debería unir dos aspectos que en apariencia son contradictorios: el tener un profundo compromiso con el conocimiento científico y, a su vez, adoptar una posición crítica ante los métodos que la ciencia utiliza.
Esto resulta necesario para conocer los fenómenos y las intenciones que guían a la conciencia hacia dicho conocimiento.
De esta manera, la fenomenología surge como una refutación al cientificismo –sobre todo al psicologismo – que pretendía encontrar en la psicología experimental la fuente para la fundamentación de la teoría del conocimiento, es decir, tomaba al hombre como un organismo biológico resultado de una exterioridad que lo explicaba totalmente.
CONOZCAMOS LAS COSAS, NO PRESUPONGAMOS
La mirada que propone la fenomenología hace añicos el marco construido por la ciencia para ver el mundo; elimina los presupuestos y los prejuicios para que las cosas se muestren por sí mismas.
En otras palabras, se suprime todo lo que nos impide ver las cosas; según Husserl, este primer momento se conoce como epojé, o sea, la supresión de todo juicio poniendo entre paréntesis todas las interpretaciones efectuadas acerca de las cosas.
Cuando se hace esta reducción fenomenológica puede verse que todo lo que existe para la conciencia, existe a partir de sus propios actos; se toma al objeto como hilo conductor y a partir de ahí se van poniendo de manifiesto los actos de la conciencia que están presentes en el objeto.
La fenomenología se funda en la intencionalidad de la conciencia: ésta sería el conjunto de nuestra experiencia personal y de los acontecimientos personales, tanto sentidos como experimentados. La intencionalidad es la característica de la conciencia de estar referida a algo, en otras palabras: en toda conciencia habría una mirada que surge del yo y que se dirige al objeto. Husserl establece así que la modalidad originaria es la percepción ya que nos presenta al objeto originariamente, en persona.

La intencionalidad de la conciencia (base de
la fenomenología) está integrada por nuestra
experiencia personal y los acontecimientos
experimentados y sentidos.
EN DEFENSA DE LA VIDA
Edmund Husserl, en su última obra, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, advierte que esa crisis sería debido a la actitud científica que pretendía apoderarse de la vida. Creía necesaria la recuperación del sentido que tienen las ciencias. La filosofía, sin descalificarlas, debía abocarse a tres tareas: buscar la fundamentación perdida de algunas ciencias, acceder a una fenomenología trascendental orientada al sujeto y, por último, una perspectiva histórica global.LA INTERSUBJETIVIDAD
Como vemos, la fenomenología va a partir de la subjetividad pero, como también entiende al mundo desde la conciencia, para construir la objetividad apela a lo que se conoce como intersubjetividad. La subjetividad no puede permanecer aislada si se quiere fundamentar la objetividad, es decir, aquello que es válido en todo momento y para toda persona. La base de la objetividad solo puede ser la intersubjetividad; en una simplificación extrema, podríamos decir que sería la trascendencia de todas las subjetividades. Es así como Husserl contribuiría al desarrollo de otras dimensiones de la intersubjetividad; por ejemplo, Edith Stein tomaría a este concepto como necesario para la fundación de comunidades y colectividades. De esta manera se establecerían los cimientos para la sociología.
La intersubjetividad se enfoca en la experiencia común de los objetos. De este modo, la fenomenología toma el mundo humano compartido o, en otras palabras: el mundo compartido por los sujetos y el mundo como horizonte de sentido de todos los objetos. En definitiva, el sentido de lo humano. Este sentido desde la intersubjetividad se reconoce como objetivo, independiente y sobrepasado a cada sujeto. Husserl lo llamará “el mundo de la vida”. Desde éste, surgirían las ciencias prácticas o experimentales, tomando como referente a la matemática y la experiencia: el error de la ciencia había sido creer que esos métodos de análisis eran la realidad del objeto.
UNA SALIDA AL CIENTIFICISMO
La fenomenología establece que ese error en el que habían caído las ciencias experimentales las hizo constituir esa concepción del mundo sesgado y materialista. Tomando ese naturalismo a ultranza, la ciencia había olvidado que nació del mundo de la vida para resolver las necesidades humanas en ese mundo. De esta manera, no se puede afirmar que todo se origina a partir de la razón suplantando al mundo de la vida; así se deshumaniza al conocimiento y vuelve a la ciencia contra la misma humanidad.

La fenomenología va a dar cuenta de que las ciencias no pueden depender solo de lo racional, pues se deshumaniza el mismo conocimiento. La percepción del objeto, del mundo, iría más allá de lo sensorial y de la lógica.
OTRA FENOMENOLOGÍA
La fenomenología más difundida fue la de Martin Heidegger pero sería diferente a la que postuló en su momento Edmund Husserl; abordó problemas filosóficos más tradicionales apelando a la filosofía previa. Heidegger no daba tanta importancia a la consciencia y percibía a la intencionalidad como la relación del hombre con el mundo. Ambos tienen en claro que parten de la subjetividad pero, mientras que para Husserl esta última trasciende lo temporal, para Heidegger es únicamente temporal y pura posibilidad práctica. Para este último el hombre es “ser en el mundo” y como tal debe comprometerse por completo en su transformación, sin medias tintas. Husserl había rechazado las tradiciones heredadas y con ello las concepciones del mundo pero, a su vez, creía necesario el análisis genético de las vivencias y conceptos; Heidegger retomaría las tradiciones y cosmovisiones descartadas por Husserl pues el compromiso del que hablaba incluía la historicidad ya que, según sus conclusiones, toda descripción suponía una interpretación.
LOS HEREDEROS
En Francia se introdujo la fenomenología de la mano de Emmanuel Lévinas y, con ello, se impulsó el pensamiento ético después de la Segunda Guerra Mundial. Otro filósofo francés, Jean-Paul Sartre postuló que el compromiso con el devenir del mundo era esencial a la filosofía por lo que termina por pasar directamente de la metafísica a la política. Maurice Merleau-Ponty contribuiría tanto como el mismo Sartre a la difusión de la fenomenología. Algunos consideran que Paul Ricoeur se cuenta entre los fenomenólogos franceses; se dedicó especialmente a estudios sobre la libertad y la hermenéutica.
Si bien en otros países los intelectuales no fueron tan conocidos como los franceses, en Polonia, por ejemplo, se destacó Roman Ingarden que había formado parte del grupo de Göttingen encabezado por el mismo Edmund Husserl. José Ortega y Gasset introduciría la fenomenología a la lengua castellana: el exilio obligado de varios de sus discípulos a causa de la Guerra Civil española, propagaría la fenomenología en América, sobre todo en Argentina y México.
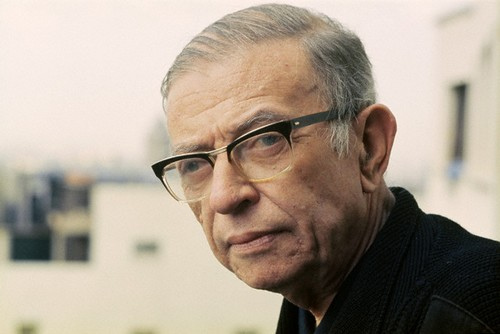
Jean Paul Sartre pertenecería al grupo
de filósofos franceses que se destacaron
como herederos de la fenomenología
instaurando, entre otras corrientes, el
existencialismo.
Aún sigue en discusión si los últimos estudios de hermenéutica pueden encuadrarse dentro de la fenomenología –sobre todo heideggeriana– a pesar de inspirarse en ella. En esta corriente se encuentran Hans-Georg Gadamer, Michael Foucault y Jacques Derrida.
LA CIENCIA EN TELA DE JUICIO
Indudablemente, el conocimiento humano creció a pasos agigantados por lo que, en su momento, el mundo científico creyó que había encontrado la fórmula para llegar a Utopía. Desde el auge de las ciencias, el curso de la historia de la humanidad, luego de haber atravesado dos guerras mundiales, hizo rever la mirada cientificista.
El planeta fue devastado por el uso de la tecnología con fines bélicos y la asunción al poder de quienes generaron esas tensiones, habían legitimado su discurso desde la ciencia. Los problemas éticos que plantea el desarrollo científico actual parecieran validar cada vez más las cuestiones de base que esgrimía Edmund Husserl acerca de la deshumanización de la ciencia sin cuestionar sus métodos. El mundo es en función del sentido que le presta la intersubjetividad compuesta por todas las subjetividades humanas: y esto es algo que no puede cuantificarse pues la medida de un ser humano no cabe en ningún método puramente material. Somos más que materia y eso es, justamente, lo que hizo avanzar al conocimiento y con él, a la misma humanidad.